En varias disciplinas (genética, neurociencia, ciencias sociales, computacionales) se ha señalado un riesgo: si la IA se usa solo para acertar, sin buscar mecanismos, terminamos haciendo estadística que “parece” ciencia, pero no la explica. La ciencia no se agota en los umbrales que la estadística nos muestra; su razón de ser es explorar, comprender, proponer mecanismos, inferir causas, generar hipótesis refutables y diseñar intervenciones que funcionan fuera del dataset.
Este debate tiene mucha historia. Por mencionar dos autores que han hablado de ello, diremos que Breiman habló de las dos culturas (predicción vs. inferencia). En paralelo, y esto es clave, no basta con mirar al algoritmo: también hay que mirar la infraestructura que lo hace creíble. También Williamson et al. (2024) explican por ejemplo, cómo consorcios, arquitecturas de datos y aparatos técnicos instauran una epistemología centrada en datos que reencuadra fenómenos educativos como asociaciones moleculares “descubribles” por bioinformática. Esa coreografía sociotécnica otorga autoridad a lo algorítmico, desplaza teorías sociales y produce una ontología donde los sujetos aparecen como completamente encuestables y predecibles. Pero no solo pasa en lo social, pasa en la comprensión del medio natural, y de casi cualquier contexto sociomaterial complejo.
Cómo integrar la IA sin “desnaturalizar” la ciencia
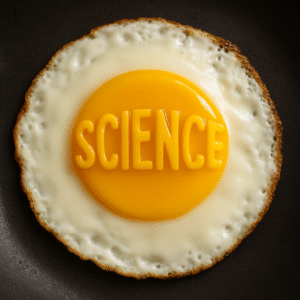
- Declara el papel de la IA en una frase.
“Genera hipótesis”, “sirve de modelo sustituto para acelerar simulaciones”, “prioriza experimentos”. Si escribes “descubre causa”, sostén diseño causal (no solo performance). - Sitúa tu trabajo en la escalera científica.
Descripción → predicción → mecanismo → intervención/contrafactual. Especifica dónde estás y qué falta para subir (experimentos, instrumentos, DAGs/diagramas causales, variables de control). - Triangula con teoría.
Que el patrón dialogue con marcos existentes: ¿confirma, contradice, extiende? Si contradice, di qué se revisa y cómo lo probarás fuera de distribución (otra cohorte, otro sitio, otro equipo). - Diseña explicación apta para decidir.
No basta con que sea una característica «importante». ¿Qué mecanismo plausible sugiere? ¿Qué experimento/cuasi-experimento harías mañana para intentar falsarlo? - Usa híbridos cuando proceda.
Física/teoría-informados, restricciones biológicas/organizativas en la arquitectura, o pipelines IA → hipótesis → experimento. Menos “oráculo”, más ciencia acumulativa.
Señales de alerta de “desnaturalización”
- Éxito definido solo por métrica predictiva; sin hipótesis nuevas ni criterio de intervención.
- No hay plan de validación externa/causal; todo vive en cross-validation.
- La “explicación” es prosa, no mecanismo comprobable.
- Cambias de proveedor/modelo y cambia “la verdad”.
- Tu diseño adopta sin crítica la infraestructura dominante (datos/protocolos) y relega teorías del campo.
Cómo reencauzar (pasos mínimos)
- Reformula el objetivo en clave científica: ¿qué mecanismos compiten aquí?
- Añade un paso IA → hipótesis candidatas → selección de 1–2 hipótesis contrastables.
- Planifica réplicas (sitio/tiempo/cohorte/equipo distinto) y un test de robustez.
- Documenta límites: esto es predictivo; no infiere causalidad. Decirlo ubica la pieza, no la devalúa.
- Examina tu infraestructura (a la Williamson): ¿qué suposiciones epistemológicas impone?, ¿a quién beneficia?, ¿qué perspectivas desplaza?
La IA puede ser microscopio (patrones que abren hipótesis) o oráculo (predicciones que clausuran preguntas). Lo primero nutre a la ciencia; lo segundo la desnaturaliza. La diferencia la marca tu diseño: propósito claro, mecanismo en el horizonte, validación externa y decisiones que puedes explicar en una frase a una colega competente.
Para leer más sobre esta preocupación…
- Breiman, L. (2001). Statistical Modeling: The Two Cultures (with comments and a rejoinder by the author). Statistical Science, 16(3), 199-231. https://doi.org/10.1214/ss/1009213726
- Brette, R. (2019). Is coding a relevant metaphor for the brain? Behavioral and Brain Sciences, 42, e215. https://doi.org/10.1017/S0140525X19000049
- Williamson, B., Kotouza, D., Pickersgill, M., & Pykett, J. (2024). Infrastructuring Educational Genomics: Associations, Architectures, and Apparatuses. Postdigital Science and Education, 6(4), 1143-1172. https://doi.org/10.1007/s42438-023-00451-3
Este texto fue escrito como una «cajas crítica” que incluí en los materiales de la microcredencial del CSIC “Resuelve desafíos digitales de manera creativa con IA”, que se abrirá en enero de 2026, en la que tengo el honor de participar. También participo en la microcredencial hermana, “Crea contenidos digitales de calidad con ayuda de IA”, abierta desde noviembre de 2025. Ambas forman parte del itinerario de microcredenciales del CSIC sobre inteligencia artificial y buscan fomentar una mirada ética, crítica y creativa sobre cómo integrar la IA en la práctica científica y profesional. Más info en la web del CSIC Aprende https://aprende.csic.es/,